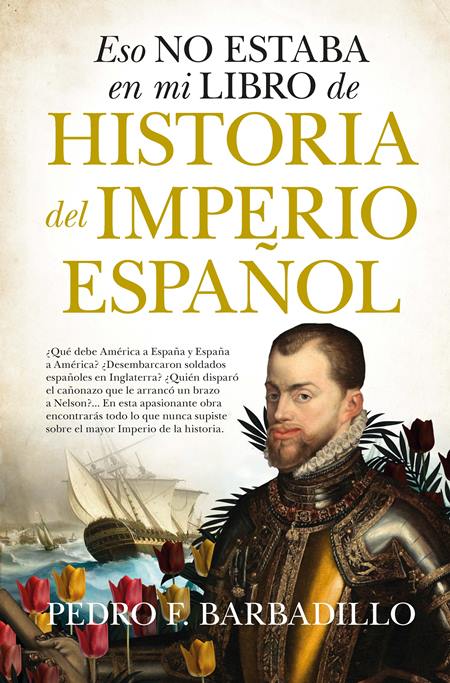Durante casi cuatro siglos, el Imperio Español comprometió su política exterior para obtener del Papa de Roma la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción: es la denominada «diplomacia inmaculista», a la que Pedro Fernández Barbadillo consagra un capítulo de su último libro.
Eso no estaba en mi libro de Historia del Imperio Español cuenta, a lo largo de veinticuatro capítulos, un gran número de hechos, la mayoría poco conocidos fuera del ámbito de los historiadores -o poco valorados en él- que sitúan a España «entre la media docena de naciones imprescindibles para la historia de la humanidad».
Pero no solo para la historia de la humanidad, también para la historia de la Iglesia. Por eso Pío IX, el Papa que había proclamado el dogma en 1854, reconoció tres años después, al bendecir la célebre imagen de la Purísima de la Plaza de España en Roma, que «fue España la nación que trabajó más que ninguna otra para que amaneciera el día de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María».
¿En qué consistió la «diplomacia inmaculista«? Desde la llegada de la dinastía de los Austrias, y luego con los Borbones, cada vez que el cónclave elegía un nuevo Sumo Pontífice, lo primero que le reclamaba el importante embajador de España en su primer encuentro era dicha proclamación, convertida así en una constante histórica de la monarquía. Nada menos que 39 Papas sucesivos escucharon ese reclamo hasta que uno lo cumplió.
Podría pensarse que se trataba de algo protocolario o meramente devocional, sin traducción práctica, pero Fernández Barbadillo demuestra lo contrario. Era un auténtico eje de la diplomacia española, que mantuvo enhiesta esa bandera a pesar de los conflictos que pudiera acarrear.
Y los acarreó. Los Estados Pontificios jugaban entonces un papel político equiparable a cualquier otra Corte europea, y toda exigencia pesaba con sus contrapartidas en el juego de las alianzas.
Por ejemplo, en el Concilio de Trento los teólogos españoles, sabiendo cubiertas sus espaldas por el emperador Carlos I, que había impulsado su convocatoria, maniobraron para que la Virgen María fuese excluida del decreto sobre el pecado original, con objeto de que la cuestión (que enfrentaba secularmente a dominicos y franciscanos) no quedase resuelta.

Los Papas Pablo IV y San Pío V llegaron a prohibir sermones públicos a favor de la Inmaculada. La Iglesia española hacía caso omiso, así que un pontífice posterior, Pablo V, utilizó una encíclica para conminar en 1616 a la Corte de España a obedecer. En respuesta, el Rey Felipe III suspendió la ejecución del escrito papal en sus reinos y creó una Real Junta para seguir promoviendo el dogma, al tiempo que enviaba a Roma una embajada teológica, encabezada por el benedictino Plácido Tossantos, para convencer al Santo Padre.
En 1621, recién proclamado Rey, Felipe IV se dirigió a Gregorio XV para reiterar la tradicional petición, y además pedirle que los dominicos dejasen de predicar contra ella. Al año siguiente, el Papa prohibió que la fiesta de la Concepción Inmaculada de María se celebrara con el nombre de Santificación de Nuestra Señora, como hacían los adversarios del dogma: si Nuestra Señora había sido «santificada», es que se había borrado un pecado en ella. La decisión pontificia fue celebrada con fiestas en Barcelona, Sevilla y Burgos.
Estas victorias «inmaculistas», arrancadas de alguien que, además de jefe de la Iglesia, lo era de un gran poder político, no eran gratis en las relaciones entre Estados, pero el Imperio Español siempre estuvo dispuesto a pagar ese precio.
Años después, Inocencio X dio la de arena y publicó un decreto prohibiendo el uso de la expresión Inmaculada Concepción en misales y pinturas. También ordenó que la fiesta se denominase Concepción de la Virgen Inmaculada en vez de Concepción Inmaculada de la Virgen, un matiz sutil que encerraba el quid de la cuestión. Felipe IV, señala Barbadillo, «mientras libraba guerras en Centroeuropa, tropas francesas penetraban en España y combatía las sublevaciones de Cataluña y Portugal», tuvo tiempo para dirigirse al Papa y defender una vez más a la Purísima. Lo primero era lo primero.

El autor recoge también el peso que tuvo para la proclamación del dogma el hecho de que todo el continente americano, gracias a la evangelización española, se convirtiese en defensor de la Inmaculada incluso después de las independencias, pocas décadas ya antes de la Bula Ineffabilis Deus de 8 de diciembre de 1854. Aunque también en los virreinatos se reprodujo la polémica entre teólogos y órdenes religiosas, los indios cristianizados acogieron con entusiasmo la doctrina de la Purísima, como muestra el arte local de esos trescientos años.
Aunque la «diplomacia inmaculista» duró tres siglos, la vinculación de España con la Inmaculada había existido desde su nacimiento y había sido persistente antes de los Austrias. Tuvo su cénit con el Milagro de Empel de 1585, que permitió a los Tercios de Flandes ganar una batalla que tenían perdida gracias a la inexplicable congelación del agua que les aislaba, la cual les ofreció una plataforma de ataque a los navíos enemigos, que por supuesto no desaprovecharon.
Fernández Barbadillo cierra con este hecho histórico el capítulo sobre la Inmaculada que abrió recordando que ya San Ildefonso, arzobispo de Toledo, incorporó en el siglo VII a la liturgia de rito hispano la celebración de la Purísima. A partir de ese momento, dejó de ser cosa de la Iglesia: «De sentimiento y devoción popular pasó a convertirse en política de estado«.